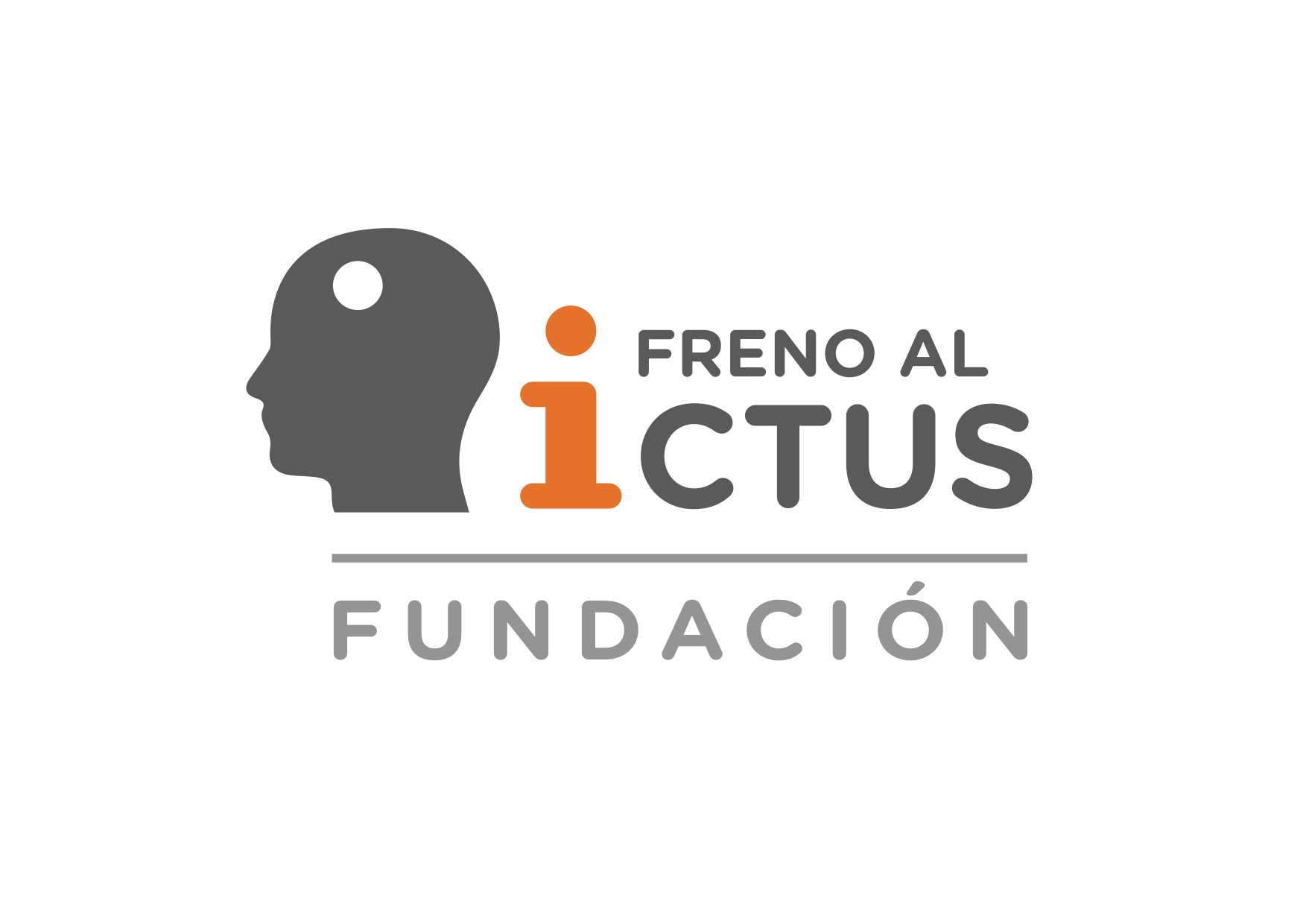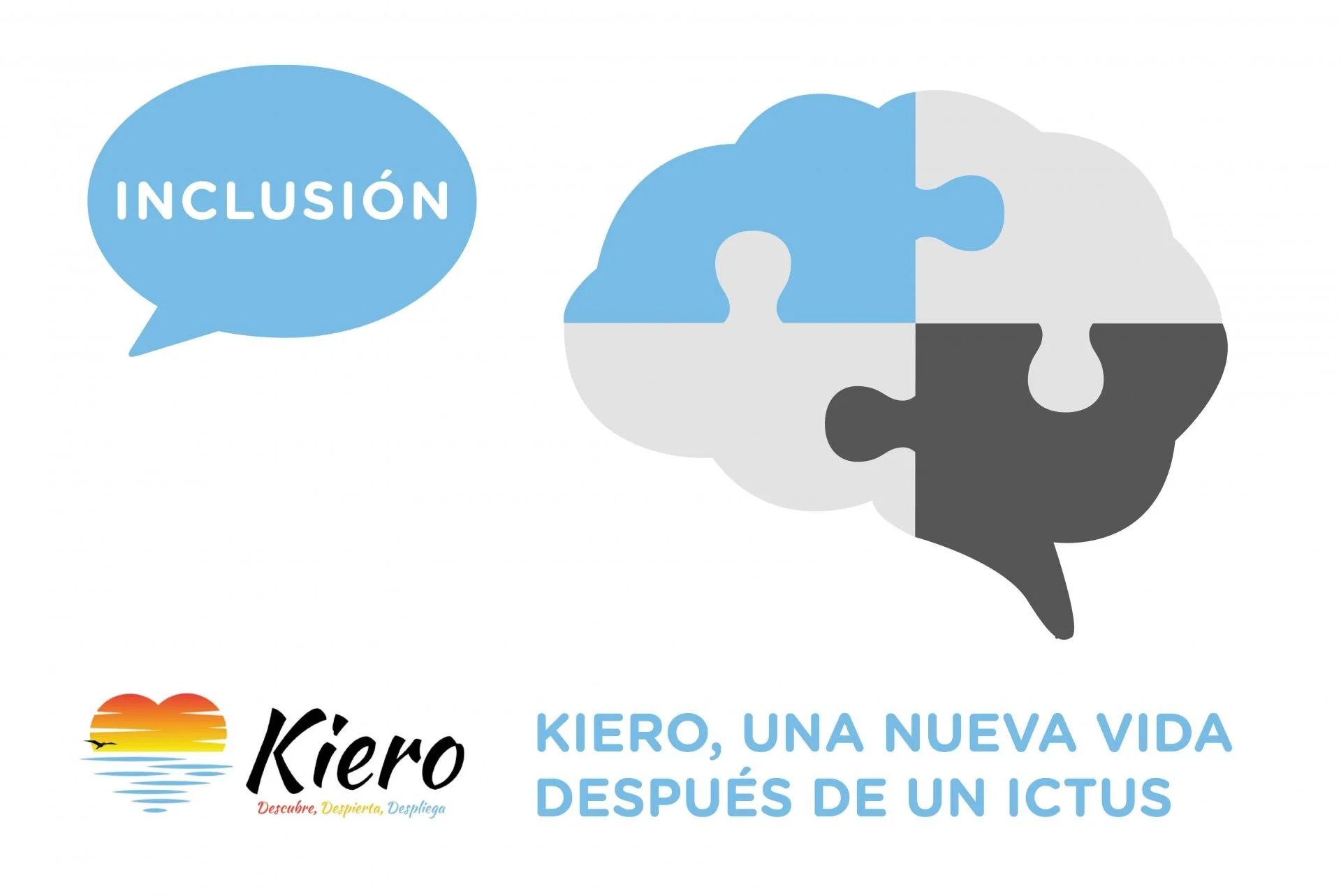El ictus, una pesadilla que se repite
7 de cada 10 pacientes con un ictus llegan tarde a una unidad especializada, donde se podrían reducir entre un 25% y un 30% las secuelas en las primeras cuatro horas, según la Sociedad Española de Neurología
Imagen que muestra el DCA. Fuente: Unsplash.
Vanessa Garrido, a sus 45 años, se preparaba en el baño para reunirse con un compañero del trabajo. La mano derecha le empezó a fallar y dejó de sentirla, lo que le confirmó el temor que seguía con ella desde hace nueve años, un ictus. Era la segunda vez en su vida, la primera fue a los 36 años, cuando se desplomó sin aviso y quedó con la mitad del cuerpo inmovilizado. Esta vez, Garrido tomó una decisión que iba en contra de la lógica y del protocolo de emergencia, sin decirle una palabra a su pareja, se subió a su coche y condujo dirección a los servicios de urgencias de la ciudad, en una carrera a contrarreloj contra su propio cuerpo que dejó de moverse.
Situaciones como las de Vanessa se originan todos los días, ya que según la Sociedad Española de Neurología (SEN), esta enfermedad crea una lesión en el cerebro que afecta alrededor de 120.000 personas cada año solo en España. Es la primera causa de muerte en mujeres y la primera causa de discapacidad en adultos. Además, se estima que una de cada cuatro personas lo sufrirá a lo largo de su vida y que los casos aumentarán en un 35% para 2035. A pesar de su gravedad, es todavía una enfermedad poco conocida, incluso por las personas que lo viven de cerca. Esta falta de información provoca que familias, como la de Vanessa, tengan que enfrentarse solas a una dura lucha por la recuperación, la independencia y la dignidad.
Para entender la gravedad de esta enfermedad que no avisa, es importante conocer que no todos los ictus son iguales. La doctora María del Mar Freijo, neuróloga y coordinadora nacional del Grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, explica que existen dos tipos de ictus: el isquémico y el hemorrágico. El ictus isquémico, que representa el 80% de los casos, se da cuando un coágulo bloquea una de las arterias del cerebro impidiendo que la sangre llegue a una zona concreta y dañando esa parte. Por otro lado, el ictus hemorrágico es menos frecuente, pero tiene mayor mortalidad y se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, lo que provoca una hemorragia que daña el funcionamiento de la zona afectada.
Aunque el ictus no suele dar señales previas, siempre aparece de forma inesperada y rápida. Por ello, es necesario conocer sus síntomas y actuar rápido. “Cuanto más tiempo pasa, más cerebro se daña”, advierte la doctora Freijo. Los síntomas más comunes son la dificultad para mover un brazo o una pierna, problemas para hablar o entender lo que se dice o la boca torcida hacia un lado. Ante cualquiera de estos síntomas es importante llamar al 112 y activar el “Código ictus”. De esta manera, los equipos de emergencias acudirán a la llamada y llevarán al paciente al lugar adecuado, donde podrá recibir el tratamiento específico dentro de las primeras horas, que son clave para minimizar el daño.
“La inmediatez es vital, porque los tratamientos para el ictus isquémico como la medicación en suero son más efectivas en las primeras cuatro horas y media. Después de ese tiempo, su beneficio disminuye aumentando los riesgos”, explica la neuróloga María del Mar Freijo. En este caso, historias como la de Víctor Martínez, paciente de ictus, muestran lo crucial que es saber identificarlo. Cuando se desplomó en su casa de Madrid, sus hijos lo encontraron sin fuerza en el lado derecho y sin poder hablar. No sabían lo que le ocurría, pero tras llamar a unos familiares que son médicos supieron que debían llamar al 112 y activar el “Código Ictus”. En menos de media hora le atendieron. A pesar de las secuelas, volvió a caminar con la ayuda de un bastón y recuperó cierta independencia.
Imagen informativa de cómo detectar un ictus. Fuente: imagen sacada de Pinterest.
Prevención y desconocimiento
Más allá de una rápida actuación, la prevención es la mejor medicina. Por ello, la Fundación Freno al Ictus recuerda que el 90% de los casos son prevenibles, basándose en datos avalados por la Sociedad Española de Neurología. Además, la neuróloga Freijo insiste en la importancia de mantener unos hábitos de vida saludable como hacer ejercicio, tener una buena alimentación, controlar el estrés y dormir bien. También hace hincapié en que es importante vigilar en revisiones médicas factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes o el colesterol, incluso en los jóvenes. “Con tomarse la tensión dos veces al año se podrían evitar muchos ictus”, afirma Martínez.
Asimismo, a pesar de que esta enfermedad cada vez aparece en edades más tempranas, todavía es una gran desconocida para gran parte de la población. “Algunas encuestas muestran que hasta un 60% de las personas no saben lo que conlleva, incluso después de haberlo sufrido”, señala la neuróloga Freijo. Su impacto real no se comprende hasta que se vive en primera persona, como les ocurrió a María García Viu y a Víctor Martínez. Ninguno de ellos conocía la realidad de lo que implicaba un ictus, ni siquiera se sentían en riesgo de padecerlo porque estaban convencidos de que solo le afectaba a los ancianos.
“Es una epidemia silenciosa que afecta a los jóvenes adultos y a los adultos jóvenes”, subraya Martínez. Una afirmación que se refleja de manera clara en casos como el de María Carretero, la joven que sufrió un ictus con solo 18 años, o el de Vanessa Garrido, paciente que lo vivió por primera vez a los 36 y luego a los 45. Ambos ejemplos desmontan la idea de que se trata de una enfermedad de la tercera edad. Además, Margarita Hernández, familiar de Garrido, que la ayudó en su estancia en el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), explica que desde la primera a la segunda vez que su sobrina estuvo ingresada en el centro ha notado un aumento de los casos en personas jóvenes.
El desconocimiento no solo afecta a la sociedad en general, sino que incluye incluso a los propios servicios médicos. “Cuando a Vanessa le dio el ictus, los sanitarios le preguntaban si había consumido drogas en lugar de identificar correctamente los síntomas”, explica Margarita Hernández, tía de Vanessa. Por otro lado, a María García Viu no le diagnosticaron el ictus de forma inmediata, ni siquiera sus amigas médicas eran conscientes del daño cerebral invisible ni de las secuelas cognitivas hasta que se vio obligada a hacerle frente. Esta falta de reconocimiento obliga a las familias a aprender sobre el ictus y sus consecuencias, ya que el sistema sanitario no ofrece información suficiente desde el principio.
“Es una epidemia silenciosa que afecta a los jóvenes adultos y a los adultos jóvenes”, subraya Martínez
En estas situaciones, la Fundación Freno al Ictus lamenta que el ictus no sea tan reconocido en la sociedad, ya que al igual que el cáncer de mama su visibilidad podría ayudar a salvar vidas. “Pocas personas saben que el 29 de octubre es el Día Mundial de ictus y por eso nuestro papel como Fundación es tan importante, porque lo damos a conocer, queremos que todo el mundo sepa identificarlo y que sepan cómo actuar”, explica Laura Montecelo, trabajadora social de la Fundación. Para ello, la entidad utiliza campañas informativas y proyectos educativos como Héroes en casa, que enseña a los más jóvenes a identificar los signos de alarma, prevenir factores de riesgo y actuar con rapidez.
Fuente: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Las secuelas de la enfermedad
Saber que un ser querido ha sufrido un ictus es muy impactante. Ana Martín, pareja de Francisco Javier, lo recuerda y describe como un tsunami: “Para mí, era como una gran ola que te arrastra, te deja aturdida y cuando crees que viene la calma, vuelve con fuerza y te golpea otra vez. Esa era la sensación que tenía de manera constante”. Tanto para Martín como para los médicos, el caso de su marido era inesperado, ya que además de ser joven, su estilo de vida era saludable y activo, nada más lejos del perfil típico de una persona con riesgo de ictus.
Pero superar la fase más delicada es solo el comienzo de un largo y difícil camino tanto para los pacientes como para las familias. Después del susto, ambos deben adaptarse a una nueva realidad acompañada de secuelas que a veces no se ven, pero que cambian por completo su vida diaria. Pueden aparecer en forma de dificultades cognitivas, de memoria, atención, concentración o problemas del habla como la afasia. En este proceso, la familia debe reorganizar toda su vida, incluso en su trabajo, para dedicarse a los cuidados, una nueva responsabilidad que llega sin preparación previa.
La historia de Vanessa Garrido es un claro ejemplo. Sufrió dos ictus en menos de 10 años, lo que transformó su vida por completo. Tras el primero, desarrolló afasia, un trastorno del lenguaje que dificulta la capacidad de hablar, comprender o recordar palabras, lo que implicó que perdiera capacidades tan básicas como sumar o restar. Garrido recuerda que no solo olvidaba palabras, sino ideas enteras. Antes del infarto cerebral, ella había estudiado Ingeniería Química, y al enfrentarse a esta nueva adversidad se vio obligada a acudir de nuevo a la universidad para recuperar lo aprendido. Como parte de su proceso, empezó a dar clases particulares a niñas de seis y siete años, un hecho que la ayudó a volver a aprender las tablas de multiplicar. Con el segundo ictus, su afasia se intensificó, aunque su mente seguía activa, muchas veces no encontraba la manera de expresar lo que sentía.
“Para mí, era como una gran ola que te arrastra, te deja aturdida y cuando crees que viene la calma, vuelve con fuerza y te golpea otravez”, explica Ana Martín
Un impacto similar vivió María García Viu, al sufrir un ictus isquémico a los 50 años mientras ensayaba un baile. En su caso, las secuelas físicas fueron importantes en el lado derecho de su cuerpo, lo que la obligó a volver a aprender tareas cotidianas como escribir, andar o vestirse. Sin embargo, los daños más graves fueron invisibles. García perdió la capacidad de hacer operaciones matemáticas básicas y su memoria se vio muy afectada. No retenía palabras ni conceptos sencillos, por lo que tuvo que leer libros infantiles para entrenar su mente y ponerse retos para recordar lo leído. Aunque recuperó el habla, su cerebro procesa la información de forma distinta: “Siento que la información entra y sale sin quedarse nada”, explica María García.
El caso de Francisco Javier ilustra otro ejemplo de la forma en la que el ictus deja secuelas invisibles. Él se vio más afectado en la parte cognitiva que en la física, ya que perdió la memoria, la capacidad de concentración y habilidades como la lectura, el cálculo complejo o la planificación. También cambió a nivel emocional, puesto que dejó de usar el sarcasmo, perdió la empatía, sus “filtros sociales” y se volvió más irritable. “Fue como si le hubieran caído 20 años más de golpe. Como si viviera con un abuelo de 80 años”, resume su esposa.
Cabe mencionar que cada caso de ictus según la neuróloga María del Mar Freijo es diferente, depende de cada persona, lo que quiere decir que no existe un pronóstico definido sobre cuánto o en cuánto tiempo una persona logra recuperarse, porque es algo relacionado con los circuitos cerebrales. Aunque hay dos tipos de ictus, las consecuencias varían entre pacientes, no solo en las funciones afectadas, sino también en las posibles complicaciones. “Incluso en casos con lesiones similares, no podemos prever una recuperación igual, porque influyen factores como el alcance del daño, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones, etc.”, explica Freijo.
El pilar invisible detrás del paciente
Frente a estas secuelas imperceptibles que afectan a la autonomía del paciente, el papel del entorno familiar es imprescindible, sobre todo el de quienes asumen el rol de cuidadores. Un caso que ilustra bien esta realidad es el de Margarita Hernández, de 63 años y residente en Madrid, una mujer que se convirtió en el principal apoyo de su sobrina Vanessa tras sufrir dos ictus. Tras el primero, Garrido se trasladó desde Badajoz a Madrid para rehabilitarse, donde vivió durante dos meses con su tía, que reorganizó por completo su rutina para ayudarla en el proceso.
“El 98% de los cuidadores son mujeres. Parejas, madres y hermanas que asumen una gran responsabilidad”, señala Claudia Trujillo
Después del segundo ictus, la dedicación de Hernández fue aún mayor: “Mi sobrina pasaba tres días a la semana en Madrid para la rehabilitación intensiva y los otros cuatro con su hija en Badajoz. Lo que implicaba viajes constantes en tren”. Margarita recibía a su sobrina cada domingo, la acompañaba en sus largas jornadas en el CEADAC y le preparaba un espacio de calma y descanso, hasta que a mitad de semana regresaba de nuevo con su hija a Badajoz.
Un esfuerzo similar al de Margarita es el que realizó Ana Martín, pareja de Javi, otro paciente que también sufrió graves secuelas tras un ictus. En mayo de 2023, Francisco Javier Martin, ingeniero de 51 años y deportista habitual, sufrió un ictus hemorrágico causado por una vasculitis, una enfermedad autoinmune que afectó a una vena de su cerebro. A pesar de la rápida atención médica, mientras permanecía ingresado en la UCI, tuvo un tercer ictus que le provocó daños cognitivos importantes mucho más graves que el inicial, ya que su cerebro estuvo sin riego por mucho más tiempo. Esta situación obligó a su familia a reorganizar por completo su día a día y a plantearse la contratación de ayuda profesional.
El coste de contratar un cuidador externo para un paciente de ictus supone un gasto considerable, que en muchas ocasiones es inasumible para la mayoría de familias. La asistencia básica que incluye apoyo en tareas cotidianas como la higiene o la alimentación, oscila entre 10-15 euros por hora, lo que se traduce en un gasto mensual de entre 1200 y 1800 euros. En el caso de los cuidados especializados, que requieren una mayor preparación y atención médica, las tarifas aumentan hasta los 15-25 euros por hora, con un coste mensual que puede alcanzar entre 1800 y 3000 euros, según la empresa especializada en servicios de cuidado CEN.
Esta experiencia pone sobre la mesa la carga que recae en muchas familias, que ante los elevados costes de la atención profesional no tienen otra opción que hacerse cargo ellas mismas de los cuidados. “El 98% de los cuidadores son mujeres. Parejas, madres y hermanas que asumen una gran responsabilidad”, señala Claudia Trujillo, trabajadora social de la Fundación Freno al Ictus. Si bien en la mayoría de casos la figura del cuidador es femenina, también hay ejemplos de implicación masculina. Es el caso del padre de María Carretero, que la acompañó al hospital, estuvo a su lado y se interesó por saber acerca de su situación.
El desafío de volver a aprender
La recuperación post-ictus es un proceso largo que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia, ya que va mucho más allá de la mejora física. Para algunos afectados, es un proceso que comienza en el hospital con la esperanza de recuperar funciones básicas, pero la realidad es que es el principio de todo lo que les espera. El desarrollo de la rehabilitación también depende de lo cognitivo, emocional y social. Al no estar familiarizados con la dimensión de lo que abarca la enfermedad, los supervivientes se enfrentan a retos invisibles que a menudo son incomprensibles para su entorno y que les exigen una fuerza mental enorme para no rendirse en el intento.
“La frustración aparece muy seguido”, explica la neuropsicóloga Jennifer Balbuena. Al principio de la rehabilitación los pacientes suelen estar desanimados por su situación, loque conlleva a que no quieran intentar rehabilitarse, pero si se sienten apoyados por sus familiares, amigos y profesionales la misma situación puede transformarse en un motor, explica Balbuena.
María García Viu comenzó la rehabilitación en el Hospital La Princesa, donde los médicos intentaron estimular el movimiento de su brazo izquierdo mediante ejercicios de imitación. Tras su traslado al hospital San Vicente, aprendió tareas básicas como ponerse los calcetines con una sola mano, que aunque parezca un entrenamiento simple, requería de concentración y esfuerzo para ella. “Me ayudaron a ponerme de pie, pero yo no era consciente de que lo hacía mal hasta que me vi frente a un espejo y vi que estaba torcida”, explica García.
La frustración en el proceso de rehabilitación iba más allá de lo físico, ya que María García afirma que lo más duro fue depender de los demás: “Yo era muy independiente, y que te tengan que vestir, lavar y llevar pañal para mí fue terrible”, explica. Durante su estancia en el hospital también experimentó dificultades en el habla y en la memoria: “En el hospital hablaba con fluidez inglés y francés, pero el francés me costaba más. Me aturdía porque no sabía cambiar el chip rápido”, cuenta García Viu.
En su caso, la implicación de la familia también fue clave. “Mi madre y mi hermano aprendieron a trabajar con mi mano para evitar que cerrara el puño”, relata. Incluso incorporaron el humor para que el proceso fuera más fácil: “Mi hermana me decía que le mandara una foto haciéndole una peineta, y yo me esforzaba en levantar el dedo”, recuerda entre risas María García.
Víctor Martínez, otro afectado por el ictus, resume la evolución de la rehabilitación con una reflexión que muestra el desafío psicológico que implica este proceso: “Lo más difícil ha sido reconstruirme a mí mismo. Fue muy duro físicamente, porque la mitad de mi cuerpo no era mío. Pero fue aún más duro mentalmente”, explica. Martínez resalta que es un camino muy largo que hay que hacer despacio y con mucha paciencia, ya que al igual que una maratón: “Si lo quieres hacer deprisa, vas a fracasar”.
En definitiva, no hay una línea de meta clara, ya que aunque se hayan superado algunas secuelas, el proceso no concluye. Las personas que han sufrido un ictus suelen necesitar revisiones médicas durante toda su vida, porque existe el riesgo de que vuelva a darse uno, sobre todo si no se conoce la causa o si la misma no tiene solución.
Mujer haciendo ejercicios de rehabilitación. Fuente: Unsplash
“Una enfermedad para ricos”
Superada la fase aguda del ictus, las familias se enfrentan a una nueva batalla, que es la económica. Las sesiones constantes de rehabilitación para un paciente de ictus son fundamentales para mejorar su calidad de vida y reducir secuelas, ya que todo lo que no mejoren en el primer año suele perderse para siempre. El inconveniente es que fuera de la sanidad pública, el tratamiento suele tener un coste tan elevado que no todos pueden permitírselo. “El ictus es una enfermedad para ricos”, resume sin rodeos Laura Montecelo, trabajadora social de la Fundación Freno al Ictus.
En comunidades como Madrid una rehabilitación completa puede alcanzar más de 3000 euros mensuales, sin incluir los gastos de adaptación de la vivienda ni el material ortoprotésico, como camas articuladas o sillas de ruedas. “Tras salir del CEADAC el presupuesto que me ofrecieron para seguir con la rehabilitación fue de 600 euros semanales solo por la parte cognitiva, sin incluir fisioterapia”, explica María García Viu, paciente de ictus. Es decir, 2.400 euros al mes por una sola parte del tratamiento, que es una cifra inasumible para la mayoría de familias.
“Muchos afectados nos cuentan que han tenido que dejar la rehabilitación. Saben que les ayuda, que ven avances, pero no pueden permitírselo. Tienen que decidir entre comer o rehabilitarse, las dos cosas no pueden”, señala Montecelo. A la carga económica, se suma el coste emocional, donde la mayoría de cuidadores que asumen el rol lo hacen sin formación específica, lo que provoca agotamiento físico, mental y sentimientos de culpa o frustración ante un futuro que no sabe qué les depara.
La familia de Vanessa Garrido, por ejemplo, se turna para su rehabilitación en Madrid, lo que implica viajes constantes, gastos adicionales y un desgaste continuo. En su caso, su tía no tuvo que adaptar los baños, ya que la vivienda ya estaba adaptada. Sin embargo, Ana Martín sí que tuvo que cambiar la bañera por una ducha, una obra que no todas las familias pueden permitirse. “Tienes que parar tu vida y sacar dinero de debajo de las piedras”, resumen quienes han pasado por ello.
La salud va unida al poder adquisitivo. Fuente: Unsplash.
En España, las personas que han sufrido un ictus pueden recibir diferentes ayudas económicas, aunque se requiere el reconocimiento de dependencia y el certificado de discapacidad. Dentro del Sistema de Dependencia está disponible el recurso que permite contratar servicios cuando no hay centros públicos disponibles; la prestación que reconoce a los familiares que cuidan al paciente y la ayuda para contratar a profesionales por horas para que ayuden en las tareas diarias y fomenten la autonomía. Estas prestaciones no se pueden combinar entre sí ni con otros servicios públicos.
Por otro lado, se puede solicitar el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y el Subsidio por Ayuda de Tercera persona, que ofrece apoyo económico para cubrir necesidades básicas y la asistencia diaria. También es posible acceder a la pensión por incapacidad, según el grado de discapacidad y la capacidad laboral del afectado. Además, existen prestaciones adicionales, como la ayuda por hijo con discapacidad, la Renta Activa de Inserción para desempleados con discapacidad y beneficios fiscales, que incluyen reducciones o exenciones de impuestos, tasas universitarias, etc. Todas estás prestaciones se gestionan a través de los organismos de cada comunidad Autónoma o de la Seguridad Social, según el tipo de ayuda.
Por su parte, las trabajadoras sociales Laura Montecelo y Claudia Trujillo informan de que las ayudas que ofrece la sanidad pública son “muy escasas” y que, además, pueden tardar hasta más de un año en concederse. En consecuencia, el paciente no podría contar con el apoyo económico desde el inicio del proceso, por lo que debería costear la rehabilitación por su cuenta o renunciar a ella. “En los mejores casos, cubren apenas un 20% del coste total, con máximos de 700 euros mensuales y solo para pacientes con grado tres de dependencia, que son los más graves”, añade Trujillo.
Ante la falta de recursos públicos, lo privado se convierte en la única alternativa para muchos hogares, aunque esto suponga endeudarse o abandonar el tratamiento. Asimismo, las terapias privadas como la fisioterapia, logopedia, neuropsicología o terapia ocupacional son fundamentales para mantener o recuperar funciones. No obstante, Ana Martín explica que los seguros privados apenas cubren este tipo de necesidades, ya que limitan las sesiones o excluyen ciertas disciplinas.
Faltan recursos, sobran obstáculos
“Lo más duro no fue el papeleo, sino ver lo solo que uno está y la poca ayuda que hay en el sistema, sobre todo en la parte burocrática”, lamenta Ana Martin. La tercera batalla comienza cuando llega el momento de pedir ayuda al sistema público que lejos de facilitar la recuperación, parece que está diseñado para poner más trabas en el camino. Martín lo vivió en primera persona en el momento que intentó solicitar ayuda para su marido. Define el proceso como un “horror burocrático” en el que se pierden las citas médicas y te sacan del sistema, obligando a las familias a empezar de cero una y otra vez.
Un testimonio similar es el de Margarita Hernández, tía de Vanessa Garrido, quien se encargó de gestionar su ingreso en el CEADAC, el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. “Creo que tengo un máster en rellenar documentación”, afirma con ironía. No obstante, conocer cómo funciona el sistema no garantiza la ayuda, ya que en la segunda solicitud de Vanessa, tras un nuevo ictus, no querían readmitirla. “A menudo las solicitudes de ayuda las rechazan sin ninguna explicación y las familias, tienen que buscar otras vías sin ningún tipo de ayuda”, denuncia Hernández.
A pesar de que existen centros públicos como el CEADAC, su acceso es limitado, ya que solo dispone de 120 plazas al año para toda España. Además, cuenta con criterios de admisión que priorizan a pacientes menores de 55 años y con posible potencial de recuperación alto, lo que deja fuera a muchas personas. “El sistema es nefasto y deja a las familias desamparadas tras el alta hospitalaria, incluso en los centros públicos habilitados para estos casos”, critica la trabajadora social Laura Montecelo.
La experiencia de Francisco Javier Martín también muestra esta exclusión. Estuvo a punto de quedarse sin plaza en el CEADAC por su edad. Según relata su esposa, una trabajadora social le dijo que por la edad que él tenía, no recibiría rehabilitación en ningún sitio. Por lo que el ictus no solo te cambia la vida de un día para otro, sino que te deja abandonado por un sistema que no está preparado para sostenerte cuando más lo necesitas.
Asimismo, también hay desigualdades territoriales, mientras algunas comunidades autónomas como el País Vasco o Madrid cuentan con recursos específicos, otras como Castilla y León no cuentan ni con unidades especializadas en ictus. “No se está invirtiendo en trabajar las secuelas, y sin una ayuda temprana muchas personas se quedan estancadas a pesar de tener posibilidades de mejorar”, advierte María del Mar Freijo, neuróloga y coordinadora del Grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología.
Los errores o confusiones dentro del sistema público también dejan a los pacientes solos en estas vivencias. María Carretero, víctima de un ictus con apenas 18 años, recuerda que los médicos del hospital le dijeron que su juventud era una ventaja para recuperarse, pero que no tenía derecho a rehabilitación pública. “Me dijeron que me pagara un fisio”, relata Carretero. A pesar del potencial de mejora, no recibió orientación, por lo que tuvo que enfrentarse sola a su recuperación.
Para muchos, la única vía para continuar con la rehabilitación es recurrir a centros privados. Víctor Martínez vivió ocho meses en el Hospital San Vicente con fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos. “Cuando se acabó, la Seguridad Social me envió a casa porque consideraron que ya estaba recuperado. Pero yo sabía que no lo estaba, así que tuve que buscar una clínica privada”,explica Martínez. Desde entonces, paga de su bolsillo para continuar con la recuperación.
Mientras tanto, el día a día de los pacientes y de sus familiares sigue marcado por una lucha, no solo contra las secuelas del ictus, sino también contra un sistema que lejos de acompañarlos, es un obstáculo más. “Es una enfermedad que no te avisa, te llega de golpe y tienes que pararlo todo”, resume Montecelo. Para quienes atraviesan esta experiencia lo más duro no es reaprender a vivir, sino hacerlo solos, sin ayuda.
Imagen de la sanidad pública. Fuente: Pinterest.
“Ya no son la misma persona”
Tras un ictus, la verdadera magnitud del daño no se percibe de inmediato. “La primera sensación cuando salen de la UCI es que los daños son mínimos, porque todos nos fijamos en lo físico”, explica Ana Martín, pareja de Francisco Javier, quién sufrió un ictus isquémico. Sin embargo, con el paso del tiempo, se manifiestan secuelas invisibles como dificultades de atención, concentración, memoria, lenguaje o incluso cambios en la personalidad. “No son conscientes de lo que han perdido, es el familiar el que ve que ya no es la misma persona”, afirma Martín, quien convive a diario con su marido al que describe como un “Javi 2.0”.
Esta transformación afecta a todo el entorno, ya que ver cómo un ser querido pierde capacidades que antes dominaba genera un dolor que es difícil de explicar. “Para la familia es muy duro, porque a veces sienten que aunque la persona sigue ahí, de alguna forma la perdieron. Es lo que llamamos un duelo en vida, tener que aceptar que la persona que conocían antes ya no volverá a ser la misma”, explica Jennifer Balbuena, neuropsicóloga.
María García Viu recuerda el momento en el que fue consciente de la magnitud del daño invisible: “El terapeuta me dijo cinco palabras tres veces para que las reprodujera y no fui capaz de repetir ninguna”. Aquello que parecía un “ejercicio para niños” le supuso un choque emocional. “He llorado mucho porque yo siempre he tenido buena memoria y no era consciente de lo que me estaba pasando”, relata García Viu. Los sentimientos de frustración, vergüenza o hasta inutilidad son habituales en los pacientes, puesto que según la neuropsicóloga Balbuena ya no pueden hacer cosas que antes daban sentido a su vida, como trabajar, conducir o vestirse solos.
Más allá de la memoria, algunas secuelas menos conocidas también alteran la vida cotidiana. La paciente María García, por ejemplo, desarrolló hiperacusia, una sensibilidad extrema al sonido. Lo descubrió durante la comunión de su sobrina, cuando el ruido del restaurante la dejó sin poder caminar. Desde entonces, evita ambientes ruidosos, siempre lleva auriculares con cancelación de ruido y organiza sus salidas en horarios tranquilos. Además, necesita una rutina muy estructurada y descansos frecuentes. “Tengo medio cerebro y necesito cargarlo”, resume García Viu.
Imagen que define lo que es la hiperacusia. Fuente: Unsplash.
“Para la familia es muy duro, porque a veces sienten que aunque la persona sigue ahí, de alguna forma la perdieron”, explica Jennifer Balbuena, neuropsicóloga
Para las familias, esta pérdida de identidad se convierte en un duelo por la persona que era y ya no está. Margarita, tía de Vanessa Garrido, recuerda el golpe emocional que supuso enfrentarse a un segundo ictus tras haber superado el primero: “Vanessa hizo un esfuerzo titánico y nunca esperó que le volviera a ocurrir. Fue frustrante para ella no saber el motivo de que le volviera a pasar. Llevaba una vida sana, no fumaba ni bebía alcohol”, explica.
“El no expresarse como antes genera mucha angustia, porque la persona siente que queda aislada, que no puede compartir lo que piensa o siente. Eso puede conllevar a que el afectado se autoaísle o que evite comunicarse para eludir la frustración”, informa la neuropsicóloga Jennifer Balbuena. Al respecto, la especialista en neuropsicología recomienda a las personas que tengan paciencia, que hablen despacio usando frases cortas y que hagan uso de gestos o dibujos para ayudarles. Además, menciona que lo más importante es no corregirlos todo el rato ni terminar sus frases, porque eso aumenta la frustración.
La vida de quienes han sufrido un ictus se transforma por completo, incluso aunque recuperen cierta autonomía. Víctor Martínez lo resume con cifras: “Me han reconocido un 77% de discapacidad. Eso quiere decir que solo tengo un 23% de capacidad. Pero lo que he ganado es mucho”. Caminar con bastón o quedarse solo en casa gracias a la teleasistencia representa una victoria en la vida cotidiana. Sin embargo, hay frases que marcan para siempre. “Cuando leí en una notificación que me habían dado la incapacidad permanente para todo tipo de trabajos, me volvió el vértigo”, confiesa Martínez.
Pero a pesar de todo, la vida continúa, con esfuerzos, miedos y ayudas como las que brinda la Fundación Freno al Ictus a pacientes como Víctor Martínez. El apoyo de entidades como la de la Fundación marca la diferencia, ya que no solo ofrecen acompañamiento, sino también una vía para reconstruirse reconectando a nivel personal tras el golpe.
Fundación Freno al Ictus
La entidad que me ha ayudado a contactar con los familiares y pacientes de ictus.
El papel determinante de las asociaciones en España
Ante la falta de recursos en el sistema sanitario y social, las asociaciones y fundaciones se han convertido en un pilar imprescindible para las personas que han padecido un ictus y para sus familias. Aunque trabajan fuera del sistema, como algunos de sus miembros señalan, su labor es crucial para cubrir las necesidades que las instituciones no consiguen satisfacer. La Fundación Freno al Ictus, aunque carece de sede física, es un ejemplo representativo. Su objetivo es claro, quieren eliminar el drama personal, familiar y social que supone esta enfermedad. Para ello, ofrecen información, formación, divulgación y luchan por la inclusión del afectado en el entorno social y laboral.
A través del proyecto Cómo Guiar en el Daño Cerebral Adquirido (DCA), esta fundación ofrece un acompañamiento completo y gratuito desde el mismo momento en el que el paciente recibe el alta hospitalaria. Este asesoramiento abarca los trámites laborales, sanitarios, sociales y familiares, en el que se ofrece un apoyo clave en el momento de la desorientación. Por otro lado, programas como RecuperARTE apuesta por la inclusión social a través de salidas culturales que se realizan por toda España, en las que se forman las redes de apoyo entre personas que han pasado por la misma experiencia. “Estos proyectos ayudan mucho, no solo por lo que dicen en los cuestionarios, sino por el feedback que te dan a ti como persona”, confirma Laura Montecelo. El conectar de manera emocional con las personas y el sentirse escuchado forma una parte importante de la recuperación.
Otro proyecto innovador es el Kiero, después de un ictus ¿qué?, destinado a adultos jóvenes, que a menudo quedan fuera del pensamiento de las personas cuando se habla de la enfermedad. Su enfoque está en la reinserción de este colectivo, muchas veces olvidado por las instituciones. El testimonio de Víctor Martínez, participante activo de RecuperARTE, evidencia la importancia de estos espacios: “Nos relacionamos, nos contamos los problemas que tenemos, cómo está nuestra familia, etc. Eso te permite estar activo socialmente”, explica.
Programa que ofrece la Fundación Freno al Ictus. Fuente: la web de la entidad.
Asimismo, la Fundación Segunda Parte trabaja desde hace 14 años en sus sedes en Granada, Madrid, Málaga y Elche para que las personas con daño neurológico tengan la oportunidad de hacer deporte. A través de programas de actividad física en centros de neurorehabilitación, formación especializada, proyectos de investigación con hospitales y universidades y acciones de concienciación con empresas, impulsa un proyecto social innovador. El objetivo de esta entidad es reducir el desconocimiento sobre la discapacidad y demostrar que el deporte es clave para la salud física, emocional y social.
Por otro lado, asociaciones como ATECE Bizkaia o ATECE Gipuzkoa ofrecen servicios relacionados con lo cognitivo, logopedia, fisioterapia o actividades de ocio, pero también un espacio seguro en el que los afectados puedan expresarse y sentirse comprendidos. Allí descubren que no son los únicos con secuelas, y encuentran unentorno donde se sienten como en casa. Para muchas familias, estos espacios son necesarios porque son un soporte emocional esencial. Margarita Hernández, familiar de una paciente, lo resume con claridad: “Ofrecen mucha ayuda para poder sobrellevar situaciones que a menudo te superan y para las que nadie está preparado”.
Pese al valor de estas redes de apoyo, su existencia todavía es poco conocida. Ana Martín, familiar de otro afectado, insiste en que es importante buscar ayuda en alguna asociación desde el primer momento y no rendirse. Por lo que, la visibilidad del ictus es clave para que estas asociaciones lleguen a todas las personas que las necesitan. Porque la red existe, pero sigue muy escondida todavía.
La otra cara del ictus
Más allá de las consecuencias médicas, esta enfermedad provoca un fuerte impacto emocional y social, en especial en las relaciones personales. María García habla de una realidad poco visible: “Se separa mucha gente porque hay personas que no quieren cargar con una pareja discapacitada”, explica. Ella misma no era consciente de esto antes de padecer la enfermedad y aunque su círculo más cercano se mantuvo, algunos amigos desaparecieron.
Martínez también vivió ese distanciamiento. Aunque no le ocurrió con su pareja, sí percibió el alejamiento de amistades: “El ictus te abre los ojos”, afirma. Fue consciente que mientras algunas personas estuvieron con él, otras sólo enviaban mensajes por compromiso y evitaban el contacto directo. “Hay amigos que solo están en los buenos momentos. Esta enfermedad te enseña quién es de verdad”, reflexiona.
La especialista en neuropsicología Balbuena confirma que esta experiencia no es aislada: “Suele pasar más de lo que imaginamos. A veces se alejan por miedo, otras por no saber cómo actuar. Lo que genera dolor en el paciente y en la familia, porque se sienten abandonados cuando más apoyo necesitan”, explica. Asimismo, Jennifer Balbuena recalca la importancia de fortalecer la red de apoyo y psicoeducar al entorno.
La ruptura en las parejas debido a la enfermedad. Fuente: Unsplash.
“Se separa mucha gente porque hay personas que no quieren cargar con una pareja discapacitada”, explica María García
Tanto las familias como los expertos que se han entrevistado para este reportaje coinciden en que es urgente avanzar en la concienciación, pero también en el acceso a recursos públicos. Hoy en día las ayudas y los apoyos vienen de lo privado y pagando. “La solución tiene que venir desde lo público”, concluyen los familiares entrevistados. Porque el ictus no solo afecta a una persona, también influye en las familias, en la sociedad y en la economía. Por lo que, solo con información, empatía y apoyo se podrá dejar de ver como una enfermedad fantasma, de la que nadie sabe cómo perjudica.
Reconocimiento de la discapacidad en España
Aunque en el BOE no se menciona el ictus como una discapacidad, sí se establece el marco legal y laboral para las personas que tengan una discapacidad o están en situación de incapacidad permanente. En el documento oficial se manifiesta que la legislación española, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, reconocen la necesidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, donde se incluye el derecho al trabajo.
Según informa este documento oficial, debido a una reforma reciente en la Ley del Estatuto de los Trabajadores en España junto con modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social, ya no se podrá extinguir de manera automática el contrato de una persona con incapacidad permanente. El objetivo de esta modificación es garantizar el derecho al empleo de las personas con discapacidades. Además, la decisión de acabar con el contrato pasa a estar condicionada por el trabajador, lo que significa que la empresa está obligada a adaptar el puesto de trabajo o crear una vacante para la nueva situación del empleado en el caso de que quiera seguir trabajando.
La reforma de la Ley de Discapacidad que está en vigor desde abril de 2025 marca un paso adelante en la protección laboral de las personas con secuelas graves. No obstante, casos como el de María García Viu muestran las carencias que existían antes de su aprobación. García Viu sufrió un ictus en 2022 y a pesar de la cojera que desarrolló, no se le reconoció ningún grado de discapacidad física. El único reconocimiento que obtuvo fue por depresión, lo que refleja la falta de rigor en las evaluaciones médicas, donde se separa la teoría legal de la experiencia real de los pacientes. Más allá de lo administrativo, María García recuerda la angustia que le generó la incertidumbre sobre su futuro laboral. “A mí me agobiaba mucho saber que iba a ser de mí en el entorno laboral”, confiesa García. Con el tiempo, la declaración de incapacidad laboral le proporcionó cierta calma.
Imagen del Boletín Oficial del Estado, que es de donde se saca la información de la ley de discapacidad. Fuente: La web oficial.
El ictus en Europa, un reto para 2030
El problema del ictus no se limita solo al ámbito español, ya que en Europa esta enfermedad supone un gran desafío en la salud pública. Un artículo publicado en el 2022 en la revista científica Anales del Sistema Sanitario de Navarra por un grupo de investigadores médicos de instituciones académicas y hospitales de Chile y España destaca que el ictus es en la actualidad la segunda causa de mortalidad y la primera de discapacidad en el continente. Cada año afecta a unos 1,1 millones de europeos y debido al rápido envejecimiento de la población, se estima que para 2025 el número de casos anuales supere los 1,5 millones.
Asimismo, el estudio señala que entre un 20% y un 35% de los pacientes mueren el primer mes tras padecerlo y que uno de cada tres supervivientes pierde su independencia, lo que supone un impacto no solo en su vida, sino también en la de sus familias y cuidadores. Conscientes de esta situación, las instituciones europeas han impulsado el Plan de Acción Europeo de Ictus 2018-2030, cuyo propósito es reducir en un 10% el número de casos en los próximos años mediante estrategias de prevención, estilos de vida saludables y detección temprana de factores de riesgo como la tensión arterial elevada.
En otros países europeos, el ictus se trata en unidades especializadas; Alemania cuenta con unas 300 unidades certificadas que dirigen a los pacientes a centros adecuados y ofrecen trombolisis móvil de urgencia, que es la posibilidad de administrar el medicamento para disolver los coágulos que obstruyen los vasos sanguíneos a pesar de no estar en el hospital. Por otro lado, el Reino Unido tiene 183 unidades, donde el 59,3% recibe atención en las primeras cuatro horas. Además, la telemedicina conecta hospitales en Alemania, Austria, Finlandia y Suecia, facilitando la atención profesional.
En cuanto a la rehabilitación, se prioriza examinar al paciente lo antes posible y su recuperación está a cargo de un equipo de diferentes especialistas. En Alemania, los pacientes reciben el alta pronto y continúan su rehabilitación en hospitales o ambulatorios públicos. En Suecia y Reino Unido la rehabilitación se hace a domicilio, mientras que en Finlandia es obligatoria y pública. Aun así hay escasa atención después del ictus y falta apoyo psicológico.
Imagen de Europa. Fuente: Pinterest.